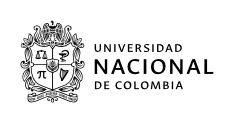Por aire, río o mar se llega a este municipio sin carreteras ubicado en el departamento de Cauca. Guapi es una localidad del Pacífico colombiano a la que pertenece la Isla Gorgona. La pesca, en mar y río, son sus principales actividades económicas, además, relacionadas con elementos importantes del tejido social, como lo son los saberes y las tradiciones culturales y familiares.
Sin embargo, esta ubicación privilegiada en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical tiene un precio muy alto para los habitantes de la zona, quienes en su mayoría son afrodescendientes e indígenas. “Todo llega por vía aérea, marítima o fluvial, por eso los insumos son costosos, entre ellos la gasolina”, explica Diana María López Ochoa, directora del Instituto de Educación en Ingeniería de la Facultad de Minas de la UNAL Sede Medellín.
Estos costos afectan considerablemente a los pescadores debido a que las faenas se realizan en embarcaciones con lanchas de motor. El “pescador de toda la vida” Frigerio Caicedo Valencia, habitante de esta localidad de la costa pacífica y quien se cataloga como “amante de su oficio", conoce bien de la situación. Cuenta, pacientemente, que “por algunas circunstancias, entre ellas la escasez en la captura de los peces, hemos aprendido a través de capacitaciones con el Sena otras actividades como carpintería, ebanistería y artesanías, entonces, ahora, como lo llaman los profesionales, estamos practicando la multiproductividad, gracias a Dios”.
Muchas veces el pescador hace su labor sólo para pagar la gasolina y este deja de ser un oficio digno, explica la profesora Diana López. “Si no se puede obtener el sustento básico, el trabajo empieza a perder importancia y los jóvenes dejan de querer ser pescadores”, señala la líder de la iniciativa, que desde el 2020 se desarrolla por la Universidad Nacional de Colombia sedes Medellín y Palmira en conjunto con la Universidad del Cauca a través del acompañamiento del profesor Jairo Tocancipá, diversos equipos de la institución y en alianza con la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) y las universidades Lund y KTH de Suecia.
Esta suma de factores y necesidades motivó a investigadores y académicos a buscar alternativas, de allí surge Econavipesca, Ecosistema para la Navegación Pesquera, que pretende establecer en Guapi un sistema de pesca artesanal sustentable como una actividad económica estable y un oficio digno para quienes se dedican a esta labor.
Además de reducir la dependencia de combustibles fósiles, los impactos ambientales y los gastos relacionados con las faenas de pesca, el proyecto fusiona los saberes ancestrales y tradicionales de los pescadores artesanales con el conocimiento científico y académico para darle valor agregado a las actividades en torno a la pesca.
Entre las soluciones, la iniciativa contempla volver al uso de la vela y el viento como “motor” principal, que pueda adaptarse a lanchas tanto para navegar el mar como los ríos. Además, se trabaja en el diseño y la construcción de una embarcación propulsada por energía híbrida (solar, eólica y combustible) acondicionada con aplicaciones como GPS y ecosonda para facilitar y mejorar las jornadas de pesca. Complementario a esto, se trabaja con las comunidades en el establecimiento de modelos de negocio relacionados con la cadena de valor del pescado.
De Guapi a la Isla Gorgona hay una distancia aproximada de dos horas en lancha de motor. Las islas de Gorgona y Gorgonilla hacen parte de las 59 áreas protegidas del sistema de Parques Naturales Nacionales, PNN, de Colombia. Ambas forman parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, junto con el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, El Parque Nacional Galápagos en Ecuador, Los Cocos de Costa Rica y Coiba en Panamá.
“El papel de los pescadores allí es fundamental. En términos de sustentabilidad, la importancia de la pesca artesanal es enorme, dado que la pesca comercial tiene daños graves en el ecosistema”, señala la profesora Diana López.
Volver a los orígenes
Del proyecto hacen parte actualmente tres asociaciones de pescadores, dos afrodescendientes y una indígena. La base de este ecosistema comunitario autosuficiente parte de la innovación abierta y la cocreación a través del diálogo de saberes, que responde a tres objetivos principales articulados entre sí: el primero, el desarrollo de un modelo sustentable asociado a la cadena de valor de la pesca artesanal que surgió de la caracterización de factores socioeconómicos y ambientales del ecosistema. El segundo, corresponde al diseño y la construcción del prototipo funcional de embarcación híbrida, y, el tercero, plantea la creación de unos planes de negocio articulados a los emprendimientos sociales.
“El primer objetivo está culminado. El modelo ya está definido y configurado y nació del trabajo conjunto que intenta recoger ese conocimiento que ya estaba en las comunidades y darle una interpretación a las ideas para que conversaran con la academia. El diseño conceptual y el desarrollo de la embarcación híbrida para el mar avanza en un 40 %, al igual que la creación de los planes de negocio. Se estima que el proyecto culmine entre junio y julio del próximo año”, comenta la ingeniera de materiales.
Una de las apuestas fuertes es la recuperación de la vela y el viento como sistemas de propulsión, usados por los pescadores locales hasta los años 70 cuando este conocimiento fue relegado tras la llegada de los motores. Según la investigadora, solo las personas mayores de 70 años saben navegar bien con la vela, los pescadores entre los 50 y 60 años recuerdan esta técnica y saben cómo construir una, “pero no son igual de duchos en el tema”, mientras que las nuevas generaciones no conocen mucho al respecto.
“Se está trabajando en la navegación a vela sin que pelee con el uso de motores tradicionales. Estamos fortaleciendo ese conocimiento, recopilándolo nuevamente, analizando y actualizando qué otros tipos de velas y materiales hay para su construcción para tener un rango más amplio con respecto a un diseño en el que puedan escoger qué tipo de vela usar dependiendo del contexto”, comenta López Ochoa.
Volver a la vela es una de las cosas más impactantes para Frigerio Caicedo, miembro de la Asociación de Pescadores (Aservipesca). “Era nuestro motor hace muchos años, luego la dejamos, pero se nos ha enseñado de su importancia, una profesora nos decía que el viento no cuesta nada, por eso el proyecto es una bendición para todo el país y para el mundo entero y parecerá exagerado, pero con un poco de combustible que deje de quemar estoy beneficiando a todo el mundo”.
El pescador afirma que la iniciativa le ha dejado muchos aprendizajes y experiencias, “hemos fusionado el conocimiento empírico con el conocimiento científico, los aparatos en la embarcación nos ayudarán a mejorar nuestras capturas y, al mejorarlas, esto representa un beneficio directo para nosotros y uno indirecto en la cadena de producción. Esto será de mucha bendición para nosotros. El proyecto no solo nos ofrece una embarcación, sino también capacitación. Nos han enseñado que somos capaces cuando nos lo proponemos. Han sido personas muy especiales, acogedoras y pacientes; nos han entendido a pesar de que nuestras culturas son muy diferentes”, comenta Frigerio Caicedo Valencia.
Quienes salen a la faena de pesca no son los únicos beneficiados. Hay otras asociaciones que se encargan de los sistemas de refrigeración, de empaque y de transformación de ese pescado en productos que tengan ese valor agregado.
“Estamos hablando por ahora de seis asociaciones beneficiadas, pero esto es una red abierta a la participación de otros actores. Notamos que, hasta hace poco, ellos tenían la idea de que su conocimiento era menos valioso que el de las universidades y ese cambio de paradigma ha sido muy importante, que vean que sus saberes son tan válidos como los otros y que si además los juntamos pueden ofrecer alternativas muy poderosas para todos. También hay un empoderamiento, la posibilidad de tener conversaciones horizontales y ver de manera concreta cómo sus tradiciones pueden volverse un punto fuerte de valoración de los productos que se generan gracias a la pesca”, señala la profesora Diana.
Transformando comunidades
Estos resultados no son lo único valioso. Cuando las universidades participan de este tipo de proyectos, también se transforman las comunidades académicas. “Estamos muy acostumbrados a asumir un papel de salvadores y que nosotros llevamos la solución, pero en este caso es un aprendizaje para todos. La comunidad académica de las universidades también aprende del conocimiento que tiene la comunidad de Guapi. Para la cocreación no hay un manual, el solo hecho de que hubiéramos escrito el proyecto con las comunidades es un hito muy importante. Esperamos tener una base más concreta de metodologías de verdadera creación conjunta, de cómo establecer diálogos horizontales porque en el papel se ve bonito, pero desarrollarlo es todo un reto”, enfatiza la líder de la iniciativa Diana López Ochoa.
Esta clase de iniciativas también pone sobre la mesa otras reflexiones para la academia. Como el lenguaje que se usa para acercarse a las comunidades, “cuando se prepara un informe, para quién lo preparamos, cuáles son los resultados reales para una comunidad. Debemos empezar a pensar cuáles son esos resultados e impactos útiles para ellos, no para las universidades. Este es un aspecto fundamental de transformación y metodología. Necesitamos tener acceso a convocatorias que nos permitan construir propuestas con las personas, de esa manera se asegura mayor probabilidad de sostenibilidad de las soluciones o de las alternativas que se den en las distintas comunidades”, concluye la investigadora.
Para Sebastián Loango, pescador artesanal de Guapi, este proyecto representa una esperanza para las nuevas generaciones y para la conservación de los recursos naturales. “Puede traer al municipio una nueva alternativa en el modelo de pesca artesanal, que la juventud mire con buenos ojos la actividad pesquera con el mejoramiento de los ingresos y que el pescador se concientice de lo ambiental. Mi recorrido por el proyecto me ha dejado aprendizajes como el sentido de pertenencia, la responsabilidad, el liderazgo y, lo más importante, que las cosas llegan a su debido tiempo”.
Le puede interesar: Revista Misión Ciencia, Edición 02
(FIN/Unimedios Medellín)
*Este artículo fue publicado en noviembre de 2023, en la segunda edición de la Revista Misión Ciencia.